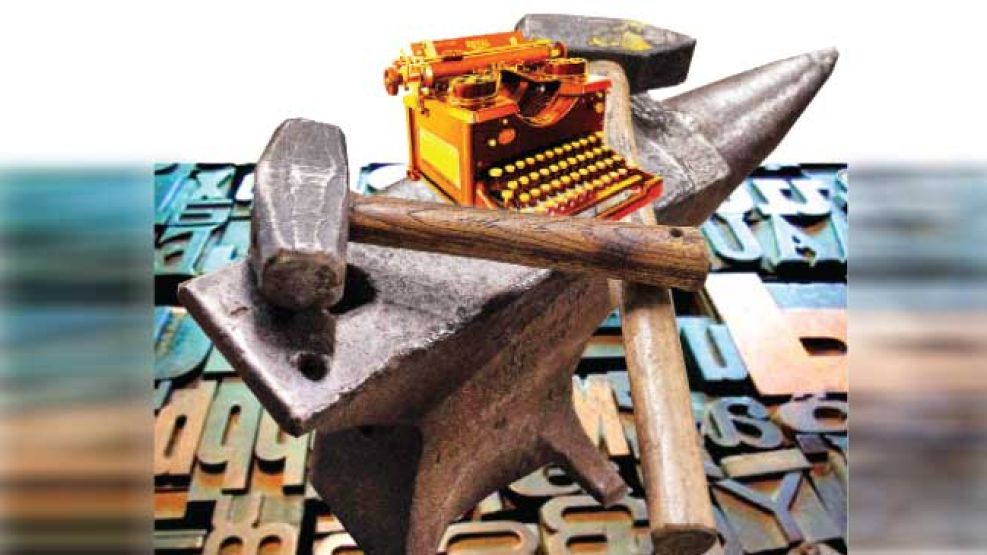Todos sabemos que Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de psicoanalistas por habitante. Lo que no podemos asegurar, aunque a esta altura lo sospechamos con cierta convicción, es que también debe ser una de las ciudades con mayor cantidad de talleres de escritura por metro cuadrado. En general, acá la gente hace dos cosas: se psicoanaliza y escribe. Lee poco, según estudios; pero aparentemente tiene cosas para decir y paga para que alguien le tache los significantes y le señale la falta, que puede ser ontológica o lingüística. Deseos o gerundios con los que no se sabe lidiar, digamos.
Casualmente, ambas tradiciones comenzaron en la misma época, en los años 60, y a partir de entonces no dejaron de crecer; aunque no siempre de manera uniforme. En el caso de los talleres, que es lo que nos ocupa, se pueden reconocer, grosso modo, dos vertientes. Por un lado, los que están a cargo de escritores; por otro, los que son coordinados por distintos “especialistas” en temas vinculados a la escritura. El primero nació como una forma de resistencia: dado que reunirse en espacios públicos era riesgoso, los encuentros empezaron a organizarse puertas adentro. Así surgió, entre otros, el taller de Abelardo Castillo.
El segundo, por su parte, tuvo que ver con otro tipo de resistencia. El famoso grupo Grafein, al que pertenecieron, entre otros, Mario Tobelem, Maite Alvarado y Gloria Pampillo, nace como respuesta a una universidad que se había desentendido de la enseñanza de la escritura –no se promovían muchas prácticas además de la de tomar apuntes– e introduce una dinámica que aún perdura: la de trabajar en función de consignas, en general de carácter lúdico. Así es que, por ejemplo, pedían distribuir un determinado texto en versos; escribir un relato tachando partes de otro relato dado, sin agregar nada; construir un cuento con predominio de palabras de cuatro letras; o –atención aquí– “reescribir el texto duplicando su extensión”, propuesta desde la cual, dicho sea de paso, había que haber leído al escritor Pablo Katchadjian, cuyo Aleph engordado bien podría haber sido un ejercicio de estos talleres. Digamos que lo que en su momento se interpretó como un gesto original, “vanguardista”, ya había sido una propuesta de Grafein que, con el tiempo, se transformó en una actividad usual en distintos espacios relacionados con la pedagogía de la escritura, y por cierto llama la atención que ningún crítico –al menos hasta donde se sabe– lo haya advertido.
Ahora bien, respecto de esta última forma de pensar los talleres, o la escritura como objeto de conocimiento –ya volveremos sobre la otra–, hay que decir que es la que se da con más frecuencia, al menos en una de sus variantes. El hecho es obvio, pero conviene recordarlo: la mayor parte de quienes se dedican a enseñar a escribir no son escritores, sino maestros y profesores que, en muchos casos, si no en la mayoría, carecen de las herramientas necesarias para llevar adelante esa tarea, o al menos para avanzar un poco más allá del punto de vista gramatical o sintáctico. En los profesorados, lo que suelen aprender son los modelos cognitivistas sobre el proceso de escritura –el de Flower y Hayes, por ejemplo, o el de Scardamalia y Bereiter–, a los que se suman los abordajes psicolingüísticos de Leonor Silvestri, la psicogénesis de la escritura de Emilia Ferreiro y un etcétera que nunca se aleja mucho de la órbita de la psicología.
El punto es que la formación teórica no parece ser suficiente y, en ese sentido, el doctor en Letras Gustavo Bombini, quien coordinó el Plan Nacional de Lectura durante la época de Filmus, señala un hecho que va –o que debería ir, digamos– de perogrullo: nadie enseña a escribir si no escribe. “La formación pedagógica que a veces tienen los maestros y profesores respecto de la escritura, si no tienen práctica, es un poquito precaria”, dice, y agrega que “las teorías que dicen que el proceso de escritura es en tres partes, que los escritores expertos son los que planifican, todos esos esquemas tripartitos que aparecen por ahí, que están en los manuales y que también están muy presentes en la formación de los maestros, son de los años 90, tienen raíz cognitiva, y además son fuertemente simplificadores de lo que significa el proceso”.
Por todo esto, en la carrera de letras de la Unsam, de la que es director, la escritura está presente ya desde el primer año, cuenta. “Nosotros no decimos, ‘acá el que quiere ser escritor se equivocó de carrera’. No decimos eso. Decimos: ‘Ustedes hagan con lo que aprenden lo que quieran. Es problema de cada uno’. Y la deuda que tenemos las carreras de Letras respecto de esta cuestión es muy elocuente cuando vemos la cantidad de gente que en los últimos años se viene inscribiendo en la carrera que abrió la UNA, de escritura creativa”, dice.
Quienes enseñan allí, vale recordar, son escritores que tal vez no conocen tal o cual teoría sobre la escritura de raigambre cognitivista.
Ni estudiaron, tampoco, los procesos psicológicos que intervienen en la composición de los textos. Ni saben mucho sobre teorías pedagógicas, ni de teorías sobre el aprendizaje.
Sin embargo, conocen bien el oficio y de algún modo se las arreglan para transmitirlo con cierta eficacia, y muchas veces de hecho con más eficacia que quienes sí manejan esos aparatos teóricos pero no ejercen la práctica.
Por supuesto, hay que conceder que no es lo mismo intentar enseñarle a un grupo de alumnos que usualmente no tienen la más mínima intención de estar en la escuela, que a los ‘discípulos’ que van a un taller porque tienen ganas, porque quieren, y también –esto es muy usual– porque creen que el escritor que los imparte luego les puede facilitar el contacto de algún editor, o de algún medio en el que les interese publicar.
Sin embargo, y aun así, quienes ejercen la práctica de la escritura parecen tener más herramientas o recursos que los que no lo hacen, y Gustavo Bombini, en este sentido, explica que esto se debe a que, en realidad, este tipo de enseñanza consiste en un “puro oficio”, o tal vez en una pura pedagogía. “Pero no pedagogía de la teórica, esa que viene de las Ciencias de la Educación, sino pedagogía de oficio: del hacer, de la práctica”, aclara.
Y así es como sucede con muchos escritores, que van construyendo sus métodos didácticos desde la praxis, como hace quien se pone a enseñar carpintería o algo por el estilo. El oficio de escribir, ya lo decían Paco Urondo, Walsh, y así lo concebía también Arlt, es un oficio como cualquier otro, y la transmisión tampoco debería ser muy distinta. El punto más sensible, en un caso y en otro –y sea cual fuese la modalidad del taller–, es siempre el mismo: la corrección. Entre otras cosas porque se trata de un instrumento de doble filo. Por un lado, puede ayudar a mejorar algunos aspectos de la escritura; por el otro, puede horadar una autoestima y provocar o apurar una deserción. Quien lleve adelante el taller debe entonces manejarse con alguna cautela. Un tono ligeramente elevado, un adjetivo apenas incisivo, ya podrían ser determinantes en el desiderátum de otro individuo.
Al respecto, el escritor Diego Paszkowski, que tiene su taller desde hace más de veinte años –por él han pasado algunos autores reconocidos como Samanta Schweblin–, reconoce que hay correcciones que son intensas, y piensa que no son para todo el mundo. “Todo depende de la disposición del alumno a aprender, y de la confianza que tenga en su corrector”, dice, y cuenta su propia experiencia como discípulo. “Yo empecé a escribir ficción a los 16. A los veintipico creía que escribía bien (colaboraba en algunas revistas, tenía buena repercusión), hasta que un par de profes me demostraron, frase por frase, todos mis errores. Entonces tomé una decisión crucial: o dejaba que me enseñase alguien que evidentemente sabía más que yo, o iba a morir creyendo que lo hacía bien cuando no era cierto. Eso, por suerte, evitó que tratara de publicar mis primeros intentos, por lo que mi primera novela, Tesis sobre un homicidio, salió recién a mis 29 años, cuando gané el primer premio del diario La Nación”.
Por su parte, la escritora Selva Almada, que en su momento fue discípula de Alberto Laiseca, explica que en su taller tiene grupos de seguimiento y que “todos los que los integran aportan su mirada sobre los textos que cada uno trae. No pienso en aspectos de un texto; leemos y comentamos los aciertos o las debilidades del texto en sí, como un organismo”, dice, y recuerda que Laiseca era muy cuidadoso con las correcciones. “Yo defino su método como zen: enseñaba la paciencia y la confianza en el maestro. Mucha gente carecía de esa paciencia y se iba del taller justamente porque no era un tipo despiadado; mucha gente buscaba eso: el tirano que le dijera que lo que escribía era una porquería”.
Hoy, sin embargo, no deben quedar muchos autores que les digan a sus discípulos que su texto es una porquería. De hecho, ni siquiera suele usarse la palabra “corrección”. Mariana Kruk, poeta y editora de Halley, dice por ejemplo que le gusta más el término “sugerencias”, porque de lo que se trata es de aportar una mirada, y de intentar que quien escribió un poema vea las múltiples posibilidades de una imagen, de la música o de un verso. “Siempre haciéndole saber a quien está del otro lado que la decisión final no es mía. La propuesta entonces siempre viene de la mano de repensar el poema y no de decir arbitrariamente ‘esto está bien, esto está mal’”, dice.
En este sentido, el escritor Jorge Consiglio piensa que “en el arte hablar de bien y mal implica un maniqueísmo que limita”. Por eso dice que trata de no corregir. “La palabra ‘corregir’ supone que algo está bien y algo está mal”, dice. “Yo en todo caso lo que hago es observar ciertos elementos dentro de un texto. El texto es un sistema de tensiones y hay cosas que discuten con ese sistema de tensiones de acuerdo a mi lectura. Pero simplemente las observo”.
Lo que habría que agregar aquí es que esa especie de resistencia a utilizar la palabra “corrección” no es solo otra manifestación de la (valga la redundancia) “corrección política”. También es una forma de evitar ese otro riesgo de los talleres que consiste en homogeneizar las voces, para que luego los escritores que salgan de ahí no parezcan, como se dice, “cortados por la misma tijera”, como a veces ocurre.
Sobre este punto, Mariana Kruk dice que, al momento de las “sugerencias”, trata de ponerse en la voz del poeta que lo escribió, sin pensar en cómo lo hubiera escrito ella. “Muchas veces ocurre que al salir del taller terminan escribiendo todos igual que la persona que lo dicta. Por eso yo acompaño a buscar la propia voz del otro y mi mirada siempre es teniendo en claro eso. No imponer mi voz, sino pensar en la voz del otro”, dice.
Jorge Consiglio, por su parte, explica que siempre trata de mantener a su “policía interno” muy al margen y de fijarse si, en el fondo, no está bajando sus dieciocho tips de cómo se escribe bien. “Para eso lo que trato de hacer es distinguir estéticas y tratar de distinguir también lo que el texto está pidiendo”, dice. “El texto no debe obedecernos a nosotros, es al revés: nosotros somos los que debemos obedecer al texto. En virtud de esto, lo que el texto necesita, vos deberías ir dándoselo. De lo que se trata es de descubrir entonces qué es lo que está exigiendo tal cuento, poesía o novela, qué está pidiendo, para que vos se lo des. De alguna manera, esa inversión de roles te preserva de bajar una línea general”.
Reinventar el taller
Laura Ponce
Antes, en tiempos precuarentena, en ese universo que ahora nos parece tan lejano, daba talleres presenciales. Siempre fueron más como clínicas: más que grupos que trabajan con consignas, se trataba de labor individual sobre una obra ya escrita; tareas de corrección y edición, muchas veces de reescritura, que realizaba con el autor o la autora en encuentros semanales de varias horas. La cualidad presencial de esos encuentros siempre me pareció una condición de posibilidad de un intercambio fluido y un involucramiento que no se me ocurría posible por otros medios. A partir de que se dictó la cuarentena, ese trabajo y esos encuentros tuvieron que reinventarse, como todo lo demás en nuestras vidas. En lo personal, no se trató solo de sobreponerme a la sensación inicial de incertidumbre, a la preocupación por la salud de mis padres o a la angustia por lo que esto traería para nuestro país. Además, necesité un pequeño período de ajuste, como esas radios viejas que tardan en sintonizar, porque a pesar de que me dedico a la ciencia ficción y no soy tecnofóbica, tengo un modo bastante analógico de relacionarme con el mundo. La idea de continuar con las clínicas de modo virtual no terminaba de convencerme. Sin embargo, desde el principio estaba claro que la cosa duraría mucho más de dos semanas, y algo había que hacer. Había que entrar en eso que ahora llamamos “nueva normalidad”. Construirla. Empecé a dar las clínicas por Zoom y fuimos descubriendo en cada caso, con cada autor o autora, cómo nos funcionaba esa mediatización, esa pantalla de por medio, y nos fuimos adaptando. Continué con clínicas que estaba dando y tomé nuevas, con personas que quizás en otro momento no hubieran podido realizarlas. Y de a poco fui comprobando que el tipo de vínculo y de sinergia luminosa que me gusta establecer con ellos también puede darse en estos encuentros virtuales: la pantalla no se interpone entre nosotros, sino que nos permite encontrarnos. Creo que estas resignificaciones, estas pequeñas apropiaciones, son también gestos de resistencia, y nos ayudan a atravesar este tiempo sin caer por completo en la desesperanza.
Laboratorios de ideas
Juan Mattio
Desde que empecé a dar talleres, hace más de tres años, mi intención fue crear pequeños laboratorios de ideas que pudieran compartirse y circular. Un espacio de reunión donde se pusieran a prueba una serie de hipótesis de lectura en relación con un pequeño corpus de textos. Este esquema es el que, en los últimos meses, pasó de modalidad presencial a modalidad virtual.
Mi impresión es que, pese a todo, la modalidad virtual permitió ampliar la propuesta. En primer lugar, porque un lugar físico tiene un límite de capacidad y en mi caso ese espacio era mi casa, de modo que era muy acotado. El espacio virtual rompió esa limitación. En segundo lugar, el espacio físico tiene una localización geográfica que restringe los participantes potenciales. El espacio virtual, en cambio, permitió que al último taller pudieran asistir personas situadas en lugares tan disímiles como Lima, Londres, Santiago de Chile, Los Angeles y México DF, solo por mencionar territorios fuera del país. La tercera transformación positiva es que la modalidad virtual permite grabar los encuentros y enviarlos por correo electrónico, de tal manera que si alguien no puede asistir a la reunión puede ver el registro y estar al día con los temas que trabajamos.
Entonces, a pesar de las conexiones de internet inestables y la dependencia tecnológica que supone esta nueva manera de reunirnos, creo que el objetivo de los talleres de funcionar como laboratorio de ideas y lugar de encuentro funciona incluso mejor que antes. Habrá que ver si cuando pase este escenario distópico la predisposición a participar de reuniones virtuales se sostiene o no. De una forma u otra, encontrarse en torno a la literatura a conversar e indagar los textos va a seguir siendo una pequeña fiesta semanal.